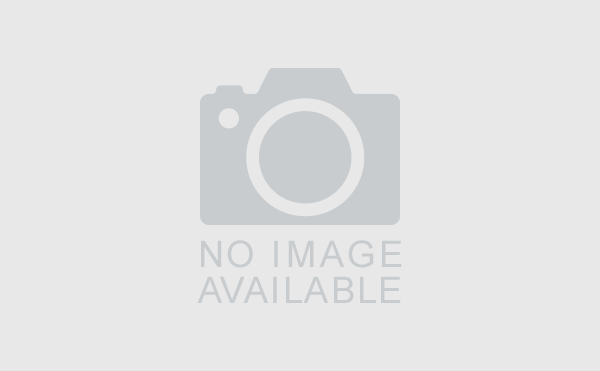Moxa: El hijo del sol 1-3
Zarza González, Ernesto. Moxa: El hijo del sol. Ediciones B, Bogotá: 2015.
Los moxas eran niños-sacerdotes que los muiscas sacrificaban a los dioses para lograr favores. Generalmente eran prisioneros de otros pueblos, como los panches, pero en ocasiones pasaba que un mismo muisca era sometido a ser moxa. Es lo que le ocurriría a Cundarquyn, un niño que por vía materna resultaba heredero al trono del Zipa. Por una intriga palaciega terminó convertido en moxa a sus escasos 12 años, y su familia condenada a un castigo terrible.
El amor por Cota, la hija del cacique Guatavita, es el aliciente que le permite sobrellevar las penurias. Además, confía plenamente en que él es el hijo del sol, como lo manifestó el prodigio del cóndor que tapara el sol por unos segundos el día de su nacimiento. Cota tiene fe en que él será su esposo, a pesar de estar comprometida con el Zipa. Así se lo ha dicho el dios Bochica en sueños.
Es la ficción que Ernesto Zarza González construye en Moxa: El hijo del sol, una novela ambientada en el antiguo pueblo indígena que floreció en el altiplano cundiboyacense en Colombia. No idealiza a los muiscas, pero tampoco los menosprecia en su tratamiento narrativo. Los presenta en toda su humanidad, como una sociedad llena de complejidades y contradicciones.
La novela ostenta un prefecto balance entre la información histórica y la tensión narrativa. Las descripciones de las costumbres muiscas armonizan con el ritmo narrativo de manera muy sutil y bien acompasada. Tiene elementos de intriga política, drama romántico y poema épico.
Hasta ahora podemos pensar que la novela habla de esa cultura remota que fue gradualmente exterminada por la colonización española, aunque sus descendientes sobrevivan en la región cundiboyacense. Y no es así. La novela resulta muy actual en cuanto a la lectura que plantea sobre las relaciones de poder.
En este sentido, se puede leer como una alegoría de la situación en Colombia. El Zipa comete un falso positivo al deshacerse de Cundarquyn y su familia. Los acusa públicamente de que los dioses le han mostrado que lo quieren destronar, y que piden su castigo. Para ello, el sacerdote organiza un ritual con ciertos efectos de luz que les hace creer a los muiscas que están presenciando un prodigio divino.
De esta manera, el Zipa logra legitimar la tortura y pena de muerte que impone al padre de Cundarquyn, así como el destierro de su madre. Esto es una forma de posverdad, el equivalente a las noticias falsas de hoy en día. La confabulación del sacerdote con el Zipa les permite proyectar una imagen engañosa de la realidad que solo sirve a los intereses políticos.
Hoy en día se observa a menudo esta situación. Grupos religiosos son capaces de proyectar una imagen distorsionada de líderes sociales y víctimas del conflicto armado con el fin de hacerlos parecer guerrilleros. Esto permite legitimar las prácticas opresivas de sus aliados políticos.
El ritual de la tortura y ejecución de la familia de Cundarquyn dura por muchas horas y los asistentes tienen hambre, pero son capaces de sobrellevarlo porque “aguardaban con paciencia, con la ancestral paciencia de los muiscas” (pág. 66). Esto no es más que una alegoría del pueblo colombiano que padece hambre con ancestral paciencia con tal de presenciar el portentoso espectáculo de la política y la religión.
Posteriormente, Cundarquyn debe realizar un extenso camino con otros niños destinados a ser moxas, y los capataces le propinan innumerables maltratos. Los capataces sienten que Súa (dios del sol) los favorece por estar haciendo eso. Esto es de la misma forma como políticos de gran devoción se sienten favorecidos por Dios en el negocio del despojo y el hambre.
Poco antes del castigo contra la familia de Cundarquyn, se ha repetido el prodigio del cóndor que cubre el sol. La madre del niño lo interpreta como el llamado de Súa para destronar al Zipa e instaurar un gobierno más justo y menos opresivo. El Zipa piensa que es señal inequívoca de que el dios está de su lado, pero a su vez el Zaque considera que el sol está de su parte.
Con esta convicción, ambos líderes lanzan sus ejércitos a una guerra fratricida que termina por diezmarlos a todos. Es la manera como la religión y las convicciones políticas hacen que todos estén convencidos de estar luchando por lo correcto, y terminan matándose entre ellos.
Los panches pelean como mercenarios del ejército del Zipa, a pesar de ser un pueblo tradicionalmente sometido a las más terribles vejaciones. De la misma manera como el sector más oprimido del pueblo colombiano se enfila para luchar por causas que no son suyas. La esperanza está puesta en el carácter de Cundarquyn, que no desfallece a pesar del sufrimiento. La resistencia del desposeído es la promesa de una sociedad más justa, que nunca llega, porque hay otro más fuerte que aprovecha la pelea de hermanos para dominarlos a todos. Mientras tanto, el dios de los muiscas solo pide sangre, y sangre va a tener, porque es la voluntad del pueblo que cree los falsos positivos de los prodigios.
Zarza González, Ernesto. Moxa: El renegado (Vol II). EZG: 2021 Y Moxa: El apóstata (Vol III). EZG: 2024.
El 3 de diciembre de 2017 escribí sobre la maravillosa saga de Ernesto Zarza González, que apenas veía su primera parte en 2015. En los volúmenes que siguen, el autor se deleita sin escatimar detalle en la recreación del mundo de los muiscas, la cultura indígena que floreció en la región cundiboyacense de lo que hoy es Colombia. Sin romantizar el mundo precolombino, el autor recrea la complejidad de una población humana y una convivencia dinámica con otros pueblos indígenas, como los panches y los calimas. Es una dicha ver con tanta energía el funcionamiento de un universo humano del que solo quedan unas cuantas narraciones de los cronistas españoles, ruinas arqueológicas y tradición oral en lo que hoy es Bogotá y sus pueblos aledaños. El autor penetra en un universo posible y adivina el pasado, y posiblemente, también el futuro.
Comento los volúmenes II y III, que se titulan Moxa: El renegado y Moxa: El apóstata respectivamente. El punto de contraste con el primer volumen es bastante prominente en cuanto a estilo y al desarrollo de los acontecimientos. En mi opinión, los volúmenes II y III constituyen una unidad inseparable, que solo aparecen partidos por el fortuito capricho de la encuadernación. Es una obra honesta, sin concesiones al lector moderno habituado a la rapidez del TikTok, o cuando menos, a la saga anglosajona que se siente obligada a competir con el ritmo de la serie televisiva de alguna plataforma de streaming. Tal parece que en los volúmenes II y III son la oportunidad que aprovecha el autor para darle riqueza a un universo que resultó coartado por caprichos editoriales en la primera parte.
La obra comienza con la invasión de los Gigantes de los Andes que destruyen Guatavita y capturan a varios dirigentes muiscas. En lugar de replantearse un esquema de unidad para desafiar a los gigantes, los muiscas prosiguen con intrigas políticas por acceder al poderío sobre el territorio y la gente, además de las luchas espirituales entre chamanes y brujas que entorpecen la reconstrucción de la civilización y debilitan a los muiscas en contra de los Gigantes de los Andes, monstruos alegóricos de los colonizadores españoles. Mientras tanto, Moxa y sus amigos prosiguen un duro camino de supervivencia entre diferentes paisajes de la territorialidad indígena, incluyendo los Llanos Orientales. Mientras tanto, Cota (la esposa de Cundarquyn) e hija del cacique de Guatavita, contiene a sus enemigos con sutil determinación en medio de múltiples presiones políticas, haciendo uso de las artes mágicas de sus aliados de más confianza.
A ratos los diálogos se desenvuelven al estilo de un Juan de Castellanos que encuadra los eventos que viven los líderes muiscas dentro de la épica caballeresca. Los personajes se dirigen solemnes honores aunque estén a punto de cometer una descarada traición, como si tuvieran que mantener el decoro frente a una audiencia conservadora como lo fue el siglo XVI. Las batallas se describen con la grandilocuencia de una caballería pre-quijotesca, donde algunos personajes profesan un idealismo revolucionario, como sugiere alguno de sus personajes en la tercera parte. En medio de una cruel realidad donde todos son enemigos, mantener la estilización de la narración ayuda al lector a mantener la lectura en expectativa de un final feliz.
De hecho, me parece a mí que el amor entre Cota y Cundarquyn se asemeja al amor cortés caballeresco. El contacto entre los amantes se produce en una virtualidad idealista que parece más un planteamiento político de como los enemigos deben aliarse en contra de un enemigo común. Más que enamorada de Cundarquyn o Moxa, El Hijo del Sol, Cota parece motivada por el propósito elevado de construír unidad entre su gente. Cota es una visionaria que no se deja confundir por las visiones que los chamanes interpretan a su acomodo. Ella parece más interesada en Cundarquyn que Cundarquyn interesado en ella. El amor que ella le profesa a su esposo es más intenso tal vez debido a que ella sufre la soledad de la corte, mientras que su esposo está acompañado de leales amigos que le permiten mantener cabeza en propósitos mundanos como la venganza y la victoria.
Si la primera parte fue una novela de aventuras, las siguientes dos partes tienen elementos de terror psicológico con una fuerte tendencia barroca tan propia de la tradición hispánica. Después de la invasión de los Gigantes de los Andes, tan feroces enemigos retroceden y solo se mencionan para el trabajo con los prisioneros de guerra, que se vuelven, otra vez, objeto de intriga política. Esto llega a ser desconcertante para el que piensa la colonización como un proceso consistente y lineal, que muy seguramente no fue así. Mientras los Gigantes de los Andes discuten cómo usar a sus prisioneros de guerra para ganar poder, los muiscas aprovechan la situación para aventajarse entre sí como enemigos políticos. El repliegue estratégico de los Gigantes funciona muy apropiadamente para esperar a que los muiscas se debiliten entre sí.
Pienso que, incluso en ausencia explícita de los Gigantes de los Andes, la colonización es un fenómeno transveral a la narrativa que se trasluce como terror. Los chamanes enfrentados crean una serie de fantasías que no se despejan como verdad o mentira dentro del marco del texto, y mantienen la duda constante sobre cuáles eventos en realidad estarían ocurriendo. El viaje de los personajes por un espacio salvaje (que a ratos recuerda a La Vorágine) también se desarrolla en una confusión entre mentira y realidad, a tal punto que cuando los dioses operan directamente, el lector no sabe si creer para la novela que estos dioses constituyen entidad narrativa. Mejor dicho, uno mismo se cuestiona si creer en esos dioses o no.
La afluencia de personajes con características caballerescas contribuyen a construír una atmósfera barroca de ensueño, con notables artificios mágicos como la mansión multidimensional, que se parece a la morada de los Gigantes en los recovecos oscuros y las voces burlonas que tratan de esquivar una esperanza. Es como si los muiscas ya hubieran sido colonizados y solo estuvieran protagonizando un reality show sin haberse dado cuenta. O como si en realidad estuvieran enfrentando unos fantasmas que se interponen constantemente entre uno y el prójimo. La esperanza por el poder en medio de la intriga miserable es lo único que parece patente y concreto, y por eso los restos de Guatavita se aferran a tradiciones macabras de autoritarismo.
En medio de la confusión barroca y el motivo caballeresco, el autor poco a poco revela la voz de sus personajes. La camaradería de los amigos se explora con más dinamismo en los diálogos de la tercera parte, tal vez influenciados por la personalidad arrolladora de Nemcatacoa, el dios que aparece con forma de zorro en busca de chicha para emborracharse. Este es, sin duda, el personaje más atractivo de la novela. Él le permite al lector sonreírse socarronamente sabiendo que en realidad Moxa sea el Hijo del Sol quien logrará consumar su venganza.
Aprecio mucho que se cuente en orden cronológico, pero la novela se deja leer en diferentes estructuras de organización. Por ejemplo, uno puede leer la línea narrativa que sigue a Moxa únicamente sin sentirse confundido. De hecho, la camaradería de aquellos hombres es la principal luz de esperanza para ese tejido de sombras que parece no tener fin. Por esta línea de lectura es posible entresacar de nuevo aspectos de la novela de aventura que nos tendrán sumidos en la espera del nuevo acontecimiento encaminado a un cierre de la historia. Estos diálogos le permiten al autor trascender la línea clásica de la narrativa caballeresca para, tal vez, proyectar su obra a un género audiovisual.
Ya se puede leer en inglés la primera parte: https://www.amazon.com/-/es/ERNEST-P-BLACK-ebook/dp/B08R482B68
Discover more from Speech Of my Land
Subscribe to get the latest posts sent to your email.